 Por
Canek Sánchez Guevara
Por
Canek Sánchez Guevara
caneksanchez@yahoo.com.mx
Nací
en La Habana en 1974, en una casona en Miramar, sobre
la Quinta Avenida: en resumen, en plena Aristocracia esquina
con Burguesía. La vida en casa, empero, era cualquier
cosa menos aburguesada. Además de mis padres (Hilda
Guevara Gadea y Alberto Sánchez Hernández)
habitaba el lugar un grupo de guerrilleros mexicanos llegados
a la isla un par de años atrás. Ellos no
eran Técnicos Extranjeros ni nada por el estilo,
eran unos malditos revoltosos que estaban en Cuba —digamos—
sin haber sido invitados por el gobierno (en otras palabras:
secuestraron un avión en México y aterrizaron
en La Habana; para hacer corta la historia). Creo que
vivíamos unas doce o quince personas en aquella
casa, no sé bien —por supuesto, mis recuerdos
de aquella época no son míos, sino recuerdos
de los recuerdos de otros; recuerdos de conversaciones,
pues—. En algún momento los revoltosos mexicanos
(comunistas, anarquistas, socialistas libertarios, qué
se yo) decidieron que esa realidad socialista distaba
mucho del ideal de libertad que ellos tenían, así
que mandaron a la mierda la realidad y se largaron de
Cuba en pos de la Idea (creo recordar que alguno de ellos,
incluso, fue invitado a salir del país…).
Y allá nos fuimos todos —me llevaron, quiero
decir—, hasta la lejana Italia.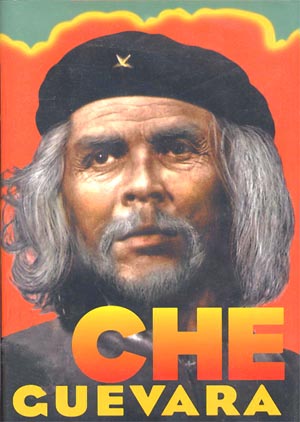
Durante
los años setenta Italia era un hervidero de refugiados
latinoamericanos de todas las tendencias de la izquierda.
No “refugiados” en el sentido pasivo del término,
sino militantes de sus respectivas causas en el exilio.
Había argentinos, colombianos, nicaragüenses,
salvadoreños, peruanos y sí, mexicanos también.
Qué hacían mis padres en Italia es algo
que no concierne al texto en cuestión, baste saber
que cuando me preguntan algo relacionado con canciones
infantiles, siempre respondo: Bandiera Rosa... Sí,
creo que Bandera Roja y La Internacional fueron las primeras
canciones que aprendí de niño. Recuerdo
(no sé por qué) que en esos años
llevaba siempre colgada del cuello una tira de cuero negro
con un puño verde olivo. Tengo vagos recuerdos
también (como flashazos) del minúsculo departamento
que habitábamos en Milán. En serio minimalista...
Cuando
tenía cinco años mi madre y yo volamos a
La Habana. Durante varios meses (y ya sabes como es el
tiempo en las Eras Infantiles: un verano puede ser infinito
y un año entero apenas un segundo) vivimos en un
apartamento en un edificio recién estrenado, justo
tras el hotel Riviera. En realidad eran dos edificios,
de esos que llaman de Microbrigada, de unos siete pisos,
pequeñas ventanas y balcones aún más
chicos. Y yo la pasaba de lo más bien: había
tantos niños con los que jugar, tanto sol y tanta
vida...
Bien,
ese año en La Habana asistí al preescolar
y francamente, no tengo muchos recuerdos de la escuela...
En realidad sí: recuerdo los días de vacunación
(no tienes idea de lo cobardón que era —soy—
para las inyecciones). Recuerdo también a un par
de gemelos (jimaguas) que eran un verdadero desastre juntos,
y ahora me vienen a la memoria las interminables repeticiones
de ejercicios caligráficos. En fin, cosas de preescolar.
Terminado
ese curso, mi madre y yo viajamos a Barcelona para reunirnos
con mi padre. Habían pasado pocos años desde
la muerte de Francisco Franco (estoy hablando del setenta
y nueve u ochenta) y las izquierdas estaban, como quien
dice, desatadas. Mis padres siempre colaboraron con sindicatos
y publicaciones diversas, tanto periódicos como
revistas de izquierda. Colaboraron profundamente, quiero
decir. El caso es que crecí entre salas de redacción
y manifestaciones de tres días; el cuarto oscuro
de revelado y un concierto de rock; entre mesas de diseño
e interminables discusiones sobre el sujeto y el objeto
de la revolución. Estudié el primer año
de la primaria en una escuela bilingüe (castellano-catalán)
de acuerdo con el discurso libertario de la época
en España: el rescate de las Autonomías
y sus valores culturales, comenzando por la lengua, claro.
Recuerdo a mis amigos argentinos, hijos de unos refugiados
amigos de mis padres, y recuerdo también las abiertas
discusiones que los adultos sostenían por encima
de la mesa —y los vinos— sobre la revolución
permanente, mundial, en un sólo país, no
sé; y siempre citando nombres en ruso, alemán,
italiano o francés (vamos, no recuerdo qué
discutían, sino el hecho de discutir —algo
que, por supuesto, pasó a formar parte intrínseca
de mi ser). Yo no entendía nada, y para serte franco,
tampoco me interesaba: si Batman lucha por el bien, de
qué se preocupan estos tontos, pensaba yo...
Mi
padre pudo volver a México cuando el presidente
López Portillo dictó una amnistía
general para todos los involucrados en los movimientos
armados de los setenta. Mi madre tenía siete meses
de embarazo y yo siete años de edad. (Aquí
debo aclarar que apenas dos años atrás,
cuando salimos de Italia, pude decir abiertamente los
verdaderos nombres de mis padres, siempre sujetos al rigor
del clandestinaje. Mi familia entonces eran los compañeros
de ruta de mis padres, y sus nombres —los de todos
ellos— otros muy distintos a los verdaderos...)
Mi hermano Camilo nació en Monterrey, la ciudad
de la que es mi padre y en medio de la numerosa familia
paterna, tan ajena y acogedora a la vez: lo desconocido
para mí.
Poco
antes del primer cumpleaños de mi hermano nos mudamos
a la ciudad de México —una mole impresionante
que contiene un mundo alucinante— y mis padres,
por ironía o yo-que-sé, me inscribieron
en una escuela de nombre José Martí. Mi
hermano era asmático y yo estudié un año
y medio en esa escuela. (Ya sé que una cosa no
tiene relación con la otra, sólo intento
resumir dos hechos en una sola frase). Camilo pasó
su segundo cumpleaños en una cámara de oxígeno
en el hospital cercano a casa, y la casa —toda—
medía unos siete metros de largo por cuatro de
ancho: la sala era también la habitación
de mis padres, con la cocina a un lado, apenas separada
por una barra o una mesa, no recuerdo. El micro-mini-nano
baño y una estrecha habitación que compartíamos
Camilo y yo completaban nuestro hogar. Tuve tres buenos
amigos cuando viví en ese sitio; uno de ellos murió,
no regresó de las vacaciones y cuando le pregunté
a su mamá por él, ella se echó a
llorar. Después mi madre me explicó. Fue
mi primer contacto con la muerte. He perdido a muchos
amigos. (El enfrentamiento con la Muerte, afirma Savater
marca el inicio del pensamiento en el humano. Cuando por
primera vez se piensa en la muerte, se Piensa, en realidad,
por vez primera porque la muerte despierta la conciencia
de la vida, despierta el miedo y despierta las preguntas
también…)
Terminé la primaria en la ciudad de México,
en una pequeña escuela de la que tengo buenos recuerdos
y en la que hice buenos amigos. Por entonces vivíamos
en el sur de la ciudad, en una unidad habitacional con
cuarenta y siete edificios, lo recuerdo bien. Estaba cerca
de la Universidad Nacional, así que vivían
algunos profesores e investigadores de dicha institución...
con sus familias, claro. Durante las dictaduras latinoamericanas
de los años setenta, México acogió
a muchos perseguidos políticos de diversas nacionalidades,
sobre todo argentinos y chilenos. Algunos de ellos encontraron
trabajo en la UNAM, y unos cuantos vivían en los
edificios cercanos al mío. De hecho, mi mejor amigo
en esa época era un chileno a quien recuerdo con
mucho cariño... nos hemos visto un par de veces
después, seguimos siendo amigos. Entre nosotros
teníamos un pacto, un secreto que nadie más
debía compartir: éramos comunistas... (es
decir, sabíamos que había algo diferente
en nuestro pasado, en nuestra historia, y teníamos
la vaga idea de que un vago sentimiento de justicia justificaba
esa diferencia... En fin, todo un trabalenguas infantil).
Mi madre, mi hermano y yo nos fuimos a vivir a La Habana
en el verano de 1986, e inmediatamente después,
entré a la secundaria Carlos J. Finlay, en Línea
y G, en pleno Vedado. Honestamente, fue un choque tremendo.
No tanto por las diferencias tangibles, materiales, como
por las otras, las incorpóreas, las no-cósicas:
de ser la revolución una utopía o una conversación,
se convirtió para mí en una realidad absoluta.
Entendámonos, yo no entendía un carajo de
la revolución, tan sólo intuía que
era el núcleo de nuestra vida (de la vida que yo
había vivido con mi familia) y que se trataba de
algo de lo que sólo se hablaba en voz alta cuando
se estaba en confianza. De hecho, mi relación familiar
con Ernesto Guevara nació en Cuba, donde irremediablemente
fui bautizado como El Nieto del Che, y eso ya a los doce
años.
Me
costó mucho aprender a lidiar con esa suficiencia
revolucionaria tan llena de carencias, con ese discurso
que se contradecía al abandonar el aula y con la
maldita obsesión de algunos de mis profesores con
que yo tenía que ser el mejor. Por otra parte,
recuerdo con especial cariño a mi maestro de Español,
a quien le agradeceré siempre la severidad con
que revisaba mis trabajos; a cierta profesora de Matemáticas
con quien de inmediato hice amistad, y a otro más
de la misma asignatura, que era serio y jocoso a la vez;
recuerdo a una profesora de Química de quien no
aprendí mucho pero me caía muy bien y a
una de Fundamento de los Conocimientos Políticos
que, involuntariamente, me hacía pensar.
Ser
El Nieto del Che fue sumamente difícil; yo estaba
acostumbrado a ser yo, a secas y de pronto comenzó
a aparecer gente que me decía cómo comportarme,
qué debía hacer y qué no, qué
cosas decir y qué otras callar. Imagina, para un
preanarquista como yo, eso era demasiado. Por supuesto,
me empeñé en hacer lo contrario. Mis padres
me educaron (como a mis hermanos) con absoluta libertad.
De hecho, a veces pienso que me educaron para ser desobediente...
aunque quizás sólo esté buscando
excusas, no lo sé. Lo cierto es que pronto comencé
a sentirme a disgusto con tal situación. Vivíamos
en un apartamento amplio y confortable (quizá el
único inconveniente es que estaba en un piso doce
y el ascensor pocas veces funcionaba) pero bastante alejados
de la nomenclatura. De los pocos contactos que tuve con
la “alta sociedad” cubana no tengo recuerdos
memorables (y no incluyo aquí a los buenos amigos
que encontré en esos estratos: pocos pero sinceros),
a no ser por el gusto amargo que me quedaba al comparar
sus palabras y su forma de vida con las palabras y la
vida del llamado Pueblo.
Pero yo apenas me hacía adolescente, las valoraciones
las hago ahora, en aquel momento no las comprendía
del todo. No quiero que pase por tu cabeza la idea de
que yo era un niño superdotado o algo por el estilo,
sencillamente fui educado en el análisis, y el
análisis decía que algo andaba mal. Digamos
que sabía sin comprender; o que comprendía
sin saber a ciencia cierta qué demonios ocurría
a mi alrededor. Porque yo no vivía encerrado en
una burbujita de cristal, de ninguna manera. Mis amigos
vivían en el Vedado mismo, o en Centro Habana,
o en Marianao, o en Miramar, o en Alta Habana, o en Alamar
o en La Lisa. Mi vida no quedó circunscrita al
discurso oficial, si bien formaba, consciente o inconscientemente,
parte de ese discurso... Asistía a conciertos de
rock (semiclandestinos mas tolerados... a veces), vagaba
por la ciudad como uno más de sus habitantes; era
joven y por ello sospechoso. ¿Sospechoso de qué?
Pues eso, de ser joven, supongo. A veces me detenían
en la calle y revisaban mis papeles y mis pertenencias,
y una vez me revisaron el culo. En serio, recuerdo que
estaba en la cola de Coppelia y se me acercó un
tipo vendiendo pastillas (psicotrópicas, claro).
Le dije que no quería y en cuanto dio dos pasos
me cayeron encima. Me llevaron a los baños de la
heladería, hicieron que me desnudara y me obligaron
a hacer cuclillas mientras uno de ellos, con su uniforme
de civil (la sempiterna guayabera blanca) se asomaba a
ver si alguna pastillita asomaba por el ano... Qué
obsesiones las de los policías...
En
fin, era yo un greñudo más, un “desafecto”,
“antisocial” y algo muy cercano —según
los cánones policíacos— a un lúmpen.
Claro que no lo era pero eso no importaba, y además
en cuanto salía a relucir mi árbol genealógico,
simple y llanamente me soltaban, no sin antes recordarme
que esas no eran las actitudes que se esperaban de alguien
como yo: El Nieto del Che no podía frecuentar tales
compañías; en otras palabras, que no me
juntara con el pueblo, que no me contaminara con ellos.
Comencé a comprender que Pueblo es una hermosa
abstracción que tiene múltiples usos, sobre
todo retóricos... Tendría yo unos quince
o dieciséis años y por entonces ya había
abandonado el Pre.
Sí, como tantos otros estudiantes de mi generación
fui un desertor escolar. Navegaba con bandera de NadaMeImporta
entre otras cosas para restarme importancia o, mejor aún,
para restarle importancia a la imagen que de mí
se esperaba (si es que a estas alturas se esperaba algo
de mí). Por esos años adquirí la
costumbre de discutir, aún en términos superficiales,
sobre lo real y lo simbólico, sobre el fondo y
la forma, sobre la esencia y la apariencia. Comencé
a enamorarme de las palabras y de las ideas. Me apasioné
con Kafka y —lo admito con rubor— el primer
pensador que en verdad me “llegó” fue
Schopenhauer, tan antitropical él. Me interesaban
por igual el rock y el mito de Trotsky, los dadaístas
y el sonido electrónico; y al mismo tiempo, todo
me daba igual. Era un chico un tanto silencioso: no triste
ni nada de eso, por el contrario, siempre he sido feliz;
quiero decir que era bastante introspectivo: Existencialista,
decían mis amigos mayores, y aunque a mí
no me quedaba muy claro qué significaba aquello,
la palabrita me gustaba.
Comencé
a interesarme en las formas culturales, a leer sobre pintura
y música, a hundirme en novelas y películas,
ensayos filosóficos y teorías artísticas;
no sé, simplemente a buscar. Mi lucha, empiezo
a darme cuenta, siempre ha sido cultural: digamos que
el hombre es hombre a pesar de sí mismo, pero se
hace plenamente humano por encima de su ser. Ser lo que
somos es natural; lo cultural entonces, es preguntarnos
qué somos, a dónde vamos, y también
de dónde venimos. Y cuando afirmo que soy un hombre
“culto” no refiero con esto al sentido aristocrático
que se oculta tras el término; entiendo por hombre
culto a aquel que sabe que además de su propia
cultura hay otras más, ni mejores ni peores, tan
sólo diferentes. Y en Cuba la dictadura es también
cultural. O, ante todo, quizás... (Recuerdo ahora
un acontecimiento que al igual que a tantos cubanos, me
marcó como hierro candente. Me refiero al telenovelesco
juicio al General Arnaldo Ochoa, a los hermanos De la
Guardia y demás implicados en el tráfico
de drogas, marfil, diamantes y divisas.
Si
utilizo el término “telenovelesco”
es sólo para acentuar el modo en que yo lo viví:
a través del televisor, noche tras noche, a las
ocho en punto, esperando un desenlace que de antemano
conocíamos, con el morbo exacerbado y ese desagradable
tonito inquisitorio que permeó todo el (pre)juicio…
Entendámonos, no insinúo que esos hombres
fueran inocentes, sino que a todas luces sus superiores
conocían tales manejos. A nadie podía caberle
en la cabeza (a menos que el cerebro dejase mucho espacio
libre dentro de la cavidad craneana) que el mismísimo
Comandante no estuviera al tanto de todo el asunto.
Evidentemente se trató de una operación
de Estado, como muchas más que hemos presenciado;
una operación destinada a procurar de preciosos
dólares al gobierno cubano… Nadie en su sano
juicio podía aceptar tal locura, tamaña
farsa, tremenda broma de pésimo gusto. Sin embargo,
mucha gente perdió el juicio en esos meses…
Se hacían los locos, para decirlo en buen cubano;
admitieron a pies juntillas la mentira judicial pero,
¿qué otra cosa podían hacer? Yo tampoco
decía en voz alta lo que pensaba, lo comentábamos
entre los amigos, nada más.
Lo
discutíamos como uno de los tantos temas que por
entonces nos interesaban: las tetas de Fulanita o la fiesta
de mañana, la proyección de Metrópolis
o el concierto de Carlos Varela, no sé… Se
discutía mucho pero nada se decía: ¿Cómo
expresar la ausencia de expresión; ésa que
silencia al individuo y lo vuelve zombi parlante?)
Después viví en El Cerro, en un minúsculo
apartamento a unas cuadras de la Biblioteca Nacional,
donde por cierto trabajé: restauraba libros. Olvidé
decirte que entre los quince y los diecisiete años
fui aprendiz de fotógrafo, primero en Juventud
Rebelde y luego en Granma (además de adentrarme
en lo que, con algo de autoelogio, se da en llamar fotografía
artística). Edité junto con algunos amigos
una pequeña revistita fotocopiada dedicada al rock
(unos pocos ejemplares, nada más), y comencé
a escribir. Debo decir que todo esto lo hacía con
la mayor ingenuidad del mundo, no como parte de un plan
maestro sino con la espontaneidad del antojo. Me interesé
por las vanguardias artísticas, culturales, estéticas,
y también, claro, por las ideológicas y
políticas. Me hundí en los ismos, he de
admitirlo. Empecé a dedicarme al diseño
gráfico, al tiempo que hacía fotografía,
componía música y escribía pésimos
poemas “abstractos”. Me hice buen lector y
poco a poco, editor.
En
1996 salí de Cuba, un año después
de la muerte de mi madre y a diez de mi llegada a La Habana
—mi hermano salió de Cuba justo después
de la muerte de Hilda—. Salí con el corazón
hecho mierda y las ideas más revueltas que cuando
llegué: había vivido desde los doce hasta
los veintidós años ahí. Me hice en
Cuba: la amé y la odié como sólo
se puede amar y odiar algo valioso, algo que es parte
fundamental de uno...
Ahora vivo en la ciudad de Oaxaca, en México, alejado
voluntariamente de la comunidad cubana en este país,
y del exilio en general —debo admitirlo, me harta
la sola idea de dedicarme a hablar de Cuba: me interesan
tantas cosas—. Soy diseñador, editor, a veces
promotor cultural o crítico de la cultura, según
el caso. Colaboro con algunas publicaciones culturales
o políticas; sigo componiendo música y me
involucro en discusiones artísticas. Estoy editando
una revista cuyo número 0 está pronto a
aparecer (se llama El Ocio Internacional y aparecerá
en papel y en internet a la vez —ya les avisaré):
una revista dedicada al análisis y la discusión
cultural; y además, escribo una novela, La inmortalidad
del cangrejo, de la cual llevo unas 280 cuartillas. (En
1996 publiqué un librito titulado Diario de Yo
—que para colmo ni siquiera es un diario—,
texto que pronto pondré en red por si a algún
despistado le interesa… La publicación corrió
a cargo de una pequeñísima editorial hoy
desaparecida y hasta donde yo sé, no se vendió
un sólo ejemplar, lo que aumenta mi orgullo anticapitalista...
Je.)
En
cuanto a mí... ¿qué puedo decir?
Sólo soy un egoísta que aspira a ser un
hombre libre. Un egoísta que sabe que el Egoísmo
nos pertenece a todos y que éste ha de ser solidario
si se quiere pleno: en otras palabras, que mi libertad
sólo es válida si la tuya también
lo es, si mi libertad no aplasta tu libertad ni la tuya
a la mía... Como decían los Sex Pistols:
And I am an anarchist...



